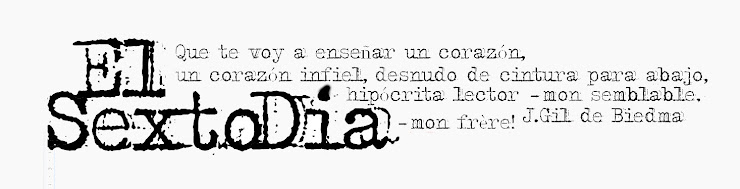Encontrado entre las sábanas
el día de su muerte
"Apuntes desde el aire" Diario de Hipólito el poeta
19 de octubre de 2009
11 de octubre de 2009
Nunca he podido evitarlo. Cada año, en un golpe de viento, mayo me lleva los ojos y el deseo hacia esas mujeres, jóvenes en su mayoría, que comienzan a descubrir sutilmente sus cuerpos, lugar donde me demoro de la misma forma que lo hacen las primeras luces del verano, aquellas que le aportan un barniz cuyo brillo acaba guardando, sin duda, un poder hipnótico. Así anda mi lívido por esas fechas, perdida en el aire como un polen maldito, deslizándose por hombros desnudos o enroscada en las piernas que van de aquí a allá moviendo una belleza de apariencia jugosa, de piel fina y frágil capaz de quebrarse, seguro, al mínimo roce de un diente que haría brotar de ella hilos líquidos de puro azúcar.
Con el tiempo, uno consigue desechar la frustración que llega al saberlas inaccesibles, y se limita a observarlas con tranquilidad en ese vivo museo que pueden llegar a ser las calles. Son muchos los lugares propicios para esto, pero suelen existir determinados puntos en todas las ciudades donde el tráfico de transeúntes es constante y mayor, con lo que aumenta la posibilidad de enamorarse varias veces al día de la forma más placentera posible, imaginando que una de ellas se gira de repente, camina hacia ti, y te ofrece su mano para llevarte hacia algún lugar perdido en el horizonte donde lentamente, como si de ropa se tratara, va a quitarte, uno a uno, los años de encima. Por su ubicación en el centro, la rambla ofrece en sus bancos localizaciones perfectas para este cometido, prueba de ello es que a todas horas se arremolinan en ella bandadas de jubilados que parecen esperar la muerte dándose un último festín a los ojos. Sin embargo, este amor a la contemplación femenina no es una cuestión de edad, sino de tiempo libre, pues más de una vez han coincidido allí distintas generaciones, orientados todos hacia el mismo lugar de la misma forma que en un cine de verano, unos liándose cigarros constantemente y otros apurando bolsas de frutos secos y dulzainas que compran justo en el kiosco de enfrente. Es un lugar perfecto.
El funcionamiento de esta contemplación, aunque parezca lo contrario, es silencioso y totalmente individualizado, por cuestiones de elegancia y discreción queda prohibido avisar a aquellos que, demasiado concentrados en la charla, pierden las grandes oportunidades. Pero justamente ayer estuve allí, y sobre las ocho de la tarde, cuando la discusiones andaban entre guerras perdidas y tiempos difíciles, nadie anduvo por las nubes, porque una mano divina abrió el mar de gente que por la zona deambulaba y fue girándonos suavemente a todos la cabeza para que disfrutásemos con la muchacha de piernas interminables que andaba rambla abajo. A pesar de cataratas y miradas cansadas, ninguno dejó de seguir durante un solo instante sus pasos hasta que fue perdiéndose de nuevo entre la gente, momento justo en el que Don David Mesa, el mayor de todos, se puso de pie, se ajustó la corbata al cuello de su eterna e impoluta camisa blanca, agarró con fuerza ese bastón que tanto me gustaba y, haciéndonos una leve reverencia de despedida con la los dedos sujetando el ala de su sombrero, marchó también hacia abajo.
A distintas velocidades y movidos por una gran curiosidad, todos nos levantamos para ver como poco a poco Don David iba acelerando sus pasos hasta llegar a la altura de la muchacha, quien se giró a la llamada de éste y extendió la mano para coger el papel que él le ofrecía. Después de despedirse, de nuevo con un gentil saludo, sabiéndose observado por nosotros, emprendió la vuelta sin utilizar el bastón, pasándoselo de una mano a otra como si fuese un objeto ya totalmente ajeno a él, innecesario. Y puesto que, tal como ya he apuntado, existe allí un pacto callado donde la cortesía es inviolable, cuando llegó al banco se limitó a liarse un cigarrillo y a recuperar la conversación que minutos antes había sido interrumpida.
La noche fue llegando lenta, con la misma tranquilidad que cada uno se tomaba para despedirse hasta la tarde siguiente y tomar dirección a sus respectivas casas. Así, desde las alturas el reloj de la iglesia marcó la diez y media cuando quedé solo en el banco junto a D.David. Quizás, en otra situación, el silencio que se interpuso entre nosotros me hubiese resultado incomodo, pero ese día estaba claro que cualquier palabra era inútil, pues Don David en realidad no estaba allí, sentado en la rambla de Montijo, D. David se hallaba en mitad de algún vuelo por lugares que únicamente él conocía, y del que sólo quiso bajar cuando delante de nosotros, y salida esta vez de la nada, se paró la muchacha de piernas interminables. Activados por un antiguo resorte, ambos nos levantamos al unísono en señal de bienvenida y la invitamos a sentarse, algo que ella hizo muy gustosa mientras D. David se dirigió hacia mí tendiéndome el bastón:
-Tome, joven, es un regalo, sé que le gusta. Pero ahora, espero que no le importe dejarnos solos...
El hombre avanza por la vida a través de una serie de rituales o actos significativos que van indicando el paso por distintas etapas, y quizás llevar bastón sea asumir que uno se encuentra en el principio de la caída, en el triste intento de rebelarse contra lo irremediable. Sin embargo, mientras observo su empuñadura plateada y admito que mis piernas ya van exigiendo cierta ayuda, no pienso en él como un trasto de la muerte, sino como el objeto que ha de sostener la esperanza de que algún día, no sé como, yo también deje de necesitarlo.
“Apuntes desde el aire” Diario de Hipólito el poeta.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)