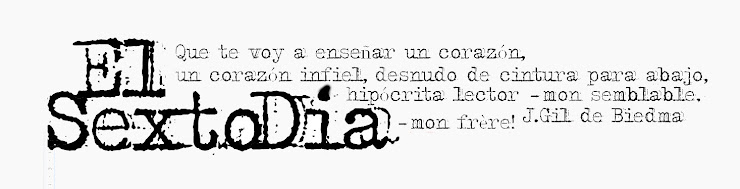Cosas de botica
A mi padre, cómo no
Tal vez sea el hecho de tener entre las manos altas cuestiones, relacionadas con el mecanismo a través del cual la vida se hace posible, lo que establece una nueva jerarquía de importancias dentro la mente de los estudiantes de medicina, y queda la caligrafía, como es evidente, relegada a uno de los últimos lugares. O tal vez sea otra la razón, más lógica y profana, relacionada con la naturaleza de unas clases en la que los futuros médicos han de estar tomando sus notas a la carrera, la que explica que las recetas que algún día expedirán estén escritas más que con letras, con extraños bocetos de éstas que sólo podrán ser leídas por aquel cuya ayuda reclamamos después asistir a toda consulta. Parece que el farmacéutico, por compartir con el doctor la solemnidad de la bata blanca, es el elegido para descifrar estos criptogramas, aunque quizás deberíamos plantearnos si esto se debe a una capacidad adquirida a lo largo de los años para poder desentrañar dicho código, o existe de nuevo otra causa más sencilla. Y es que por lo general, en ámbitos reducidos y rurales como éste, el farmacéutico conoce perfectamente a sus médicos, está habituado a ellos y a su trabajo, y a veces, sólo con realizar una relación entre los síntomas que presenta el enfermo y el nombre de su médico, es capaz de intuir el medicamento en cuestión. Esta afirmación puede probarla el día en que Tomás, farmacéutico local, después de estar media hora mirando una receta de todas las formas posibles, se vio obligado a ir al centro de salud en busca del médico que la había escrito. Ni reconoció la caligrafía, ni tampoco pudo siquiera imaginar cual sería aquel medicamento cuyo nombre abarcaba cuatro líneas.
Veinte minutos después de su salida, cuando Amparo, sentada en un pequeño banco que había en la farmacia, lo vio llegar, o más bien, vio entrar esa gran figura de bata blanca que para ella era el farmacéutico, y escuchó decir que nadie sabía de donde había salido esa receta, volvió a relatar nerviosa, de forma mas embarullada esta vez, la misma historia que ya había contado antes, en cuanto llegó al mostrador con el papel en la mano. Que es cierto, no lo inventé, y se levantó a duras penas. Sé que ya no veo, pero mi nariz no me engaña, y olía a jara, olía demasiado, no puedo haberlo soñado. Es que ya hace tiempo, ¿sabes?, hace tiempo siento como un nudo aquí, en el pecho. Es como si me faltase algo. Al principio creí que era la muerte que me avisaba, pero no es así, aunque no estaba equivocada del todo, porque me puse a pensarlo y es lo mismo que le paso a mi madre y a mi hermano. Es como una tristeza, ¿sabes?, un mal de familia. Mire, mi hermano no murió de lo que dijeron los médicos, o sí, pero había algo más. Recuerdo cuando me dijo ay, Amparo, hoy me he levantado como para irme volando al cielo, porque no siento peso, alguien me ha vaciado por dentro. Y al año siguiente, después de médicos y hospitales, lo enterramos por esa maldita tristeza, que es lo que yo tengo. Lo sé, pregúntenselo al médico. ¿Y mi madre?, mi madre lo mismo. El día que vio como el caballo de mi padre bajaba del monte sin él, el pecho se le llenó con la nada. Lo sé, yo solo era una niña, pero se lo veía en la cara cuando lo buscábamos allá arriba, por esos bosques donde seguro anda todavía el alma de mi pobrecito padre buscando a la de mi madre, que es seguro lo que se le cayó y dejó ese hueco que llena la tristeza. Creo que si, que es eso, tiene que ser eso, es el alma lo que se te cae. Y al no tener alma uno se vuelve débil y deja que la muerte le ataque. Es el alma lo que se cae, y yo hace tiempo venía sintiendo que lo hacia despacito, goteando, o como cuando deshaces un jersey de lana tirando de un hilo. Pero hoy ya no había nada, he despertado de un susto, sin poder respirar, y vine corriendo al médico. Sí, vine sola. Sé que ustedes no lo creerán porque no suelo salir sola de casa, pero he llegado sola, qué sé yo, quizás me ha empujado el miedo a que la muerte apareciese en una esquina, porque después de la tristeza llega la muerte, es así, le pasó a mi hermano, le pasó a mi madre. Pregúntenselo al médico, él me escuchó, dijo que me comprendía y me hizo esta receta, esta que ven aquí.
Trabajar tras un mostrador como el de una farmacia acaba dando al dependiente, a lo largo de los años, cierto aire de sabiduría manifestada no sólo en cuestiones médicas, en tener un respuesta para cada dolencia o malestar, sino también en la maestría para escuchar y, en consecuencia, para actuar del modo más alentador posible. Después de tranquilizarla exponiendo varias cuestiones, triviales en su mayoría, que explicaban todo aquello, Tomás le recetó algunos tranquilizantes, eso sí, no sin dejar de insistirle en que en que fuese cuanto antes a su médico, quien habría de diagnosticarle, según suponía él en sus adentros, la senilidad propia ya de la edad de aquella mujer. Y así daba él por cerrado aquel capítulo que no era si no otro más de los que había vivido a lo largo de su vida en esa farmacia. Desde que por primera vez, a los catorce años, se metió dentro de una bata blanca, hasta entonces, rozando casi el ecuador de la cuarentena, habían sido tantos los episodios pintorescos de los que había sido testigo, que a fuerza de repetirse se habían convertido en algo parecido a una rutina que por definición no sorprende, son simplemente momentos que se olvidan al abandonar la jornada. Sin embargo, toda regla tiene su excepción, y dos semanas después en una comida familiar, Tomás comentó asombrado como Joaquín, el marido de Amparo, había vuelto a la farmacia con aquella receta en busca de una solución para esa tristeza que el médico no había podido remediar. Pero de nuevo, pasados unos minutos, la imagen de esa receta se esfumó entre las palabras de sus hijos, entre los vasos de vino, entre platos que iban y venían, y la historia quedó perdida en el principio de la conversación de la misma forma que Joaquín lo hizo en la lluvia al salir de la farmacia con las manos vacías. Que podría saber el farmacéutico de la desolación que sintió anciano mientras veía caer las gotas de agua por las varillas de su paraguas, sabiendo que al llegar a casa no se iba a encontrar con la mujer que en otros días habría ido corriendo hacia él, alarmada con un “como me vienes así”, para obligarlo a quitarse la ropa empapada, y ayudarle después a ponerse otra cuya limpieza le daría incluso el calor que necesitaría para sacarse el maldito frío que con demasiada facilidad se entra a esas edades en los huesos. Ahora, justo cuando más necesitaba esa sencilla caricia del amor, ya no la encontraría porque su mujer se había ido marchitando progresivamente, trasformándose hasta quedar en un fantasma que andaba siempre con la mirada perdida, fija en alguna lejanía inexistente en la que parecía observar como ella misma se marchaba dejando atrás una replica inmóvil, un muñeco sin vida. Joaquín a veces soñaba con ella, con la que se marchaba. Era un sueño sin sonido en el que iba tras ella para pedirle cuentas por el amor que sin duda se había llevado, pero corría sin conseguir alcanzarla, solo veía su espalda avanzar por delante de él. Todo el sueño transcurría así hasta un final donde haciendo un gran esfuerzo rozaba levemente uno de sus hombros, ante lo que ella daba la vuelta a su cuerpo y, corriendo ahora de espaldas, aumentaba de un golpe la distancia que había sido recortada mientras lo señalaba con un dedo acusador. Entonces despertaba, asfixiado, estrangulado por la culpa que ese dedo le había disparado sólo un segundo antes, y recuperaba la respiración a la vez que extendía el brazo para tocar el de su mujer y comprobar que no se había ido definitivamente dejándolo en la soledad más completa, sin la esperanza de poder recuperarla, o al menos de averiguar si era cierto y en él estaba la causa de su tristeza. Por eso, y a pesar que desde un principio creyó que aquella receta era el fruto de un delirio senil, terminó por acceder a las suplicas de Amparo y regresó a la farmacia. Esto es absurdo, se repetía en el camino de ida, pero a la vez se daba cuenta de que él mismo había empezado a tener una pequeña fe en ella, diminuta, capaz de escurrirse entre los dedos de la lógica, aunque sin el tamaño suficiente como para poder materializarla en palabras y justificar así el estar nuevamente con el papel delante del farmacéutico. Por ello no supo que decir cuando llegó su turno. Se le echó a la espalda un silencio cuyo peso le hizo bajar la cabeza mientras asumía como un castigo la opinión de Tomás, quien a veces creía escuchar el susurro de un pero con el que Joaquín intentaba rebatirle, un intento inútil de negar la realidad que apenas era perceptible. Entonces lo supo, ya sólo le quedaría el silencio, el de Amparo y el de su impotencia para traerla de nuevo, y cuando creyó que el farmacéutico había terminado, se despidió débilmente con la mano, salió, abrió su paraguas y desapareció entre la lluvia.
En el pasillo sus pies avanzaron desapercibidos entre el repiqueteo del agua en el tejado, y a él hubiera le gustado ir directamente al dormitorio, meterse desnudo entre las sábanas y cerrar los ojos para esperar escuchando el diluvio que habría de durar lo suficiente como para que un día Amparo apareciese allí, tumbada junto a él, descansando de su gran viaje, ya he vuelto, quería escuchar, ya he vuelto. Y al llegar al salón, la vio frente a la ventana. Podía haber actuado desde la ternura, acercarse a ella para acariciarle suavemente la cabeza, besarle con cariño y decirle que lo seguiría intentando, o tal vez pasar de lejos, preguntarle que si quería comer algo y quitarle importancia a todo aquello, al fin y al cabo, esa era la forma más natural de asumir la decadencia que a todos nos llega. Pero en su fondo, en ese donde brilla una luz que no entiende de edades o de reglas, se veía a si mismo como el guerrero que comunica su derrota en el regreso a la corte, lo hemos perdido todo, están todos muertos, igual que nosotros, mi reina, igual que nosotros habremos de estarlo pronto. Esto no tiene sentido, mi mujer no esta muerta, sólo enferma, la vida funciona así, hay que ser fuerte, tirar para adelante, si no yo también caeré, porque creo que empiezo ya a delirar. Se sentó entonces junto a ella con la determinación de intentar ahondar en su estado, o de explicarle que la edad, los años, que a todos nos pasa, que quizás sería mejor contar con la ayuda de especialistas, que esa receta no servía, que estaba viviendo de ensoñaciones y eso no podía ser bueno. Es la edad, mi vida, es la edad, yo te ayudaré, yo te cuidaré. Pero antes de abrir la boca, cogió la receta, pues esta iba a ser un soporte físico de su discurso, y se mantuvo unos segundos observándola, el misterio parecía haberse desvelado de golpe. Con la humedad, tanto el papel como la tinta, levemente corrida en algunas letras, se había deformado y las cuatro líneas se presentaban ahora ante sus ojos como un mensaje totalmente perceptible que leyó en voz alta:
Si le pesan las comidas
y se hincha su barriga
pase con Indrón
una dulce digestión
No importaron ni su decepción ante lo dicho ni la sensación de estupidez que saboreó por haber caído en la trampa de un burdo espejismo, porque cuando levantó la vista encontró en la ventana un paisaje ligeramente distinto. Allí estaba, en el cristal, rodeado por los hilos de agua que resbalaban deprisa, con el fondo de las casas mojadas de su calle. Allí lo vio durante apenas unos segundos. Allí se mantuvo por un momento el reflejo de la sonrisa de Amparo. Las palabras, en su vuelo sin sentido de pájaros mojados, habían tirado de sus labios hasta dibujar el amago o la mueca de una sonrisa. Fue muy leve, pero Joaquín lo vio, y ya nunca se separaría de aquel papel.
Esa misma noche quiso soñar con una tormenta de granizo que llenaba la casa de risas estridentes, ensordecedoras, pero no pudo, le fue imposible dormir, su cabeza estaba en un continuo ir y venir de palabras por las que iba en volandas todo aquello que había querido decir a su mujer y finalmente no dijo. Aunque también llegaban las que había leído intentando descifrar la receta, una frase que en mitad de la oscuridad del cuarto se iluminaba, ya no eran pájaros mojados, sus palabras estaban ardiendo y se sostenían en el cable imaginario de la semántica, volaban de un lado a otro, e incluso llegaban algunos nuevas y se iban intercambiando dando lugar a nuevos significados. Y así fue pasando la noche hasta que pudo conciliar el sueño. Pero apenas descansó, porque tan solo dos horas después, cuando el sol aun estaba por salir, despertó y abandonó en silencio la cama. Casi a tientas, para no despertar a Amparo, abrió el ropero y comenzó a tocar su interior hasta dar con el traje que día tras día se quedaba siempre esperando, colgado en la esquina, y del que tras usarlo Joaquín siempre se despedía de la misma forma mientras lo volvía a poner en su sitio, hasta la próxima celebración, compañero, esperemos que no sea otro entierro.
Con la tranquilidad del que disfruta de una tarea bien realizada, se afeitó cambiando el nutrido bigote, sin el que ya no se recordaba, por una línea perfectamente perfilada que le coronó el labio superior. A continuación se duchó y se metió poco a poco, asegurando cada pieza, en el traje de fiesta. Como hace ya años que perfumarse había salido de sus hábitos higiénicos, había perdido la capacidad de sopesar las cantidades correctas, y al entrar en la cocina se dio cuenta de que una insoportable nube de Baron Dandy lo envolvía obligándolo incluso bracear por momentos a su alrededor para sacudirse un olor que parecía haber cambiado con los años. Esta colonia esta más caducada que yo, pensó, y se echó un café.
Los primeros rayos de luz entraban por la ventana cuando escuchó a su mujer toser en el cuarto, ya tendría los ojos abiertos, quedaba muy poco para que se levantase. Así que con los movimientos más felinos que es capaz de sacar de su cuerpo un hombre de setenta años, Joaquín se encaminó hacia la calle parando frente al espejo del recibidor, donde en medio de la penumbra creyó que el reflejo le hablaba en silencio, que sus labios se movían articulando un mírate, fantoche, te has vuelto loco; ante lo que él se acercó, desafiante, se pasó la mano por el pelo y salió. No llegó a la escalera, es más, ni siquiera sacó un pie del felpudo que daba la bienvenida a las visitas, sino que dio media vuelta con giro propio de un bailarín, sacó las llaves y abrió la puerta todo lo ruidosamente posible.
Dentro fue encendiendo todas las luces, silbó, carraspeo, el ruido y el estruendo debían ser la banda sonora que acompañase su entrada triunfal y, por otro lado, la forma de asegurar que al llegar a la habitación Amparo no estuviese aun dormida. Y en efecto, no lo estaría, pero lo que Joaquín nunca supo es que varios minutos después de que él se levantase, su mujer ya había abierto los ojos y alentada por la curiosidad de no encontrarlo al lado en la cama, quedó en silencio intentando seguir todos sus movimientos, porque a pesar de la edad y de estar ya prácticamente ciega, tanto el oído como el olfato le funcionaban casi mejor que en su juventud. Escuchó el sonido de la ducha salir por debajo de la puerta cerrada del baño, y cuando está quedó abierta para permitir los pasos de su marido por el pasillo, sintió llegar hasta el dormitorio un brisa suave de humedad mezclada con un perfume de otros tiempos que le hizo imaginar que en el baño, entre nubes de vapor, iba a terminar apareciendo impoluto y brillante el Joaquín de hace tantos años, como un recuerdo imponiéndose a las nieblas de la memoria, nieblas que terminaron por vencer en ese instante, ya que esa imagen sólo consiguió aguantar en su cabeza durante los minutos que abarcaron la estancia del marido en la cocina. Cuando éste comenzó su espera en el salón, al otro lado, en el dormitorio, el breve espejismo de su juventud desapareció envuelto en la oscuridad de la noche que estaba a punto de terminar. Y es que al contrario de lo que pudiera parecer, la mirada perdida de Amparo no era ni mucho menos una derrota ante la nostalgia y la añoranza, sino un extraño e inmóvil deseo de futuro, algo así como un vacío estado de espera en el que sí es cierto que a veces se cruzaban algunas trivialidades, pero débiles, incapaces de sacarla aquel ensimismamiento. ¿Donde irá este hombre? Seguro que se ha quedado transpuesto, y las frases se perdían como el eco que deja una piedra arrojada a un pozo. El tiempo pasó, y finalmente, cuando ya había decidido levantarse, escuchó la puerta de la calle. Si no entendía todo lo que estaba ocurriendo, el interrogante se convirtió directamente en alarma al percibir tan solo un segundo después que volvía a entrar agitando la casa en un estruendo que cesó únicamente cuando por fin llegó a la habitación y se encontró a Amparo incorporada sobre el cabecero de la cama, compartiendo la sala con los escasos rayos de luz que entraban iluminando su gesto de sorpresa y cierto temor. He ido a la farmacia, dijo desde la puerta, y se acercó hasta la cama donde se sentó justo al lado de su mujer, quien acortó aun más la distancia todo lo necesario para poder ver aquel hilo de hormigas que andaba perfecto por encima de su labio, mientras a la vez agarraba la solapa del traje que ella misma había comprado hace ya bastantes años. En medio de un silencio incomodo y precipitado, Joaquín sacó la receta situándola justamente entre las dos cabezas, que habían quedado a veinte centímetros de distancia.
Contra angustias y tristezas
una ampolla de Orgitol
y se aclara la cabeza
¡qué a la noche sigue el sol!
En unos segundos que a él le parecieron interminables, el gesto que descubrió al bajar el papel después de la lectura fue cambiando desde el asombro más completo hasta una risa burlona que no tardaría en convertirse en la carcajada con la que ella comenzó revolverse entre las sábanas, sonoramente, echándole a intervalos una mirada que después, a lo largo del día, se repetiría varias veces, siempre antes de una nueva risa. Recordaba y volvía a reírse, la madre que te parió, y reía, la madre que te parió. La mañana siguiente fue Joaquín quien la encontró esperándolo a los pies de la cama, ¿Hoy no vas a la farmacia?
Nunca más se separaría de aquel papel. Y empezó entonces una nueva costumbre que se alargaría hasta la muerte de ambos, porque independientemente del día, mes o estación, en cada mañana debía existir el hueco en el que Joaquín sacaba la receta, y después de intentar leerla inútilmente, daba rienda suelta a su creatividad para inventar el mensaje sin el que su mujer ya no podría dormir tranquila. Nunca más se separaría de ese papel que iba de un lado a otro con él, en el bolsillo de su camisa, doblado junto a la quiniela, junto a la lista de la compra o envolviendo el carnet de la biblioteca, porque los versos llegaron irremediablemente un día en el que, mientras paseaba sin conseguir escribir nada, pasó por allí y decidió entrar en busca de ideas. ¿Es usted poeta? Le preguntó en cierta ocasión el bibliotecario, que ya lo había observado varias veces escribiendo y rodeado de libros de poesía. No, exactamente, respondió riendo. Soy médico, escribo recetas.
Nos es imposible vivir sin las palabras, ellas nos confirman como verdaderamente humanos, su simple articulación implica la voluntad de crear un vínculo que, aunque se disuelva al momento, nos conduce a esa dulce afirmación con la que negamos la soledad, elemento del todo contrario a nuestra naturaleza. Por eso las perseguimos sin importarnos a veces que su significado sea un auténtico misterio, porque el mero hecho de saber que allí, en el principio del enigma, alguien ha vertido un intención nos atrae irremediablemente, pues esa intención es una energía liberada, y nosotros somos eso, energía, energía que se transforma para entrar de lleno en un ir y venir comunicativo en el que nunca hay que olvidar el ritmo que todo lo abarca, ese que nos impide pararnos, el que nos impide pensar en el tiempo que nos adelanta. Y es que la vida es un texto, y nosotros los verbos que la mueven.
El día a día de Amparo comenzó a fluir de nuevo sin importar que el misterio que lo reactivó quedase aun por desentrañar, al fin y al cabo, la mayoría de las veces una meta no deja de ser una excusa para disfrutar en el camino que nos lleva hasta ella, aunque siempre cabe la posibilidad de que el azar, verdadera incógnita que nunca desentrañaremos, se encargue por sí solo de esclarecer todo aquello que incluso el mismo había liado previamente. Esta afirmación podría probarla la mañana en que Tomás vio entrar en la farmacia, dejando el suelo lleno de tierra con cada paso, al joven que, al contrario que otras veces, llegaba sin la usual compañía de su amigo Martín, uno de los médicos locales. Su rutina era una de esas que por establecer la farmacia como uno de los puntos de su itinerario, mantenía al dependiente al tanto de ella. Era costumbre de este joven levantarse con el alba e ir a buscar el final del amanecer a los campos que rodeaban el pueblo, por los que paseaba enérgicamente hasta la hora del almuerzo, momento en que se encaminaba hacia el centro de salud, donde recogía a Martín y, aprovechando el pequeño descanso en la jornada del que éste disponía, iban juntos a comer. El médico, a su vez, le arrastraba de paso a la farmacia, que quedaba de camino del bar, y allí entablaban con Tomás una breve conversación que solía comenzar el médico para pedir determinados medicamentos que por diversas cuestiones le eran necesarios, y por lo general terminaba con algún comentario relacionado con los motivos que provocaban que su equipo de fútbol no levantase cabeza de una vez por todas. Pero el joven siempre se mantenía en silencio, asintiendo sonriente, de hecho, aquella mañana fue la primera vez que Tomás lo escuchó soltar más de tres frases seguidas, siendo él el que escucharía entonces boquiabierto después preguntar, como era evidente, por la ausencia del médico. Tan contrariado como avergonzado, el joven respondió que Martín se había negado a acompañarlo debido a una confesión suya que le había hecho montar en cólera. Resultó que cierto día, cuando fue en su busca a la consulta, entró en ella sin encontrarlo, por lo que, convencido de que volvería en breve, se dispuso a esperarlo. Nada más sentarse tras la silla del escritorio, algo que hizo sin pensar en las posibles consecuencias, entró una anciana de forma atropellada y con el gesto enloquecido que comenzó a hablarle a voces de una angustia que tenía en el pecho, una angustia que ya no la dejaría vivir. Le rogaba una solución y lloraba sin escuchar sus disculpas, las explicaciones que él le daba para justificar su presencia allí, hablaba y hablaba de un malestar gigantesco que a él le llegó a contagiar de forma insoportable. Y cuando la mujer le clavó los dedos en su brazo con la fuerza de quien se agarra a los restos de madera que flotan en el mar después del naufragio, fue incapaz de afrontar un momento más aquella mirada vacía en la que la que acechaba una nada aterradora, cogió el taco de recetas, y de un impulso escribió. Por eso estaba allí solo esa mañana, porque al fin había confesado semejante imprudencia, pasado un tiempo considerable, y dentro de esa disculpa que había repetido más de diez veces a su amigo, estaba el averiguar si había causado algún problema más y, aunque no sabía cómo, el solventarlo, o al menos compensarlo. El farmacéutico fue a responder, pero la misma revelación, que aun estaba incompleta, habría de impedírselo. Porque en el momento en que iba a soltar la primera palabra de su explicación vio como a espaldas del joven abría la puerta Joaquín con su mujer del brazo, a la que sólo le bastó aspirar el aroma a jara que tenía inundado el local para llamar la atención de su marido y señalar en dirección al joven. ¿Es usted médico?, le preguntaron.
No exactamente, me llamo Hipólito...
... y soy poeta
Alondra de mi casa
riete mucho
es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Miguel Hernández
"Apuntes desde el aire" Diario de Hipólito el poeta.