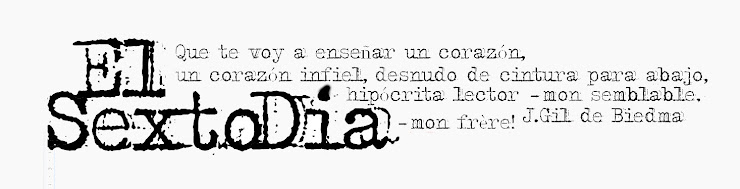NO EXISTE LA POESÍA, SÓLO LOS OJOS DEL POETA
En las madrugas, el verano solía entrar por la ventana cargado con el olor a pan recién hecho, y lo hacía despacio, meciendo suavemente las cortinas o tirando, alguna que otra vez, los papeles que había estado revisando repetidamente en el escritorio. La noche en que descubrí que, al contrario de lo que parecía, la panadería de enfrente continuaba activa, creí que tardaría mucho tiempo en marcharme de aquel piso viejo y diminuto al que el invierno castigaba con enormes manchas de humedad repartidas por los techos de las habitaciones. Pero a esta conclusión no llegué de repente, el lugar fue seduciéndome poco a poco, se fue conformando despacio un paisaje amoldado a mi, o al mundo que yo necesitaba para levantarme cada mañana y sentarme a escribir.
Las golondrinas son un buen ejemplo de ello. Desperté cierta tarde asustado por el vuelo de dos golondrinas que, por arte de magia, habían llegado hasta el salón, donde parecían haberse quedado encerradas en su particular torbellino, porque se movían por allí en círculos violentos, a toda velocidad, golpeándose contra lo que encontraban a su paso y dejándolo todo en una especie de caos que tardé al menos una hora en recomponer una vez conseguí que se fuesen. Hubiese quedado esto como una graciosa anécdota si no fuese porque cogieron la costumbre de interrumpir, al menos una vez por semana, mi siesta para repetir aquel maldito estruendo donde yo, blasfemando cepillo en mano, intentaba echarlas mientras ellas parecían burlarse con piruetas y espirales en el aire. Llegó incluso a convertirse en algo rutinario, y si una semana se demoraban, yo la pasaba entera sin poder conciliar el sueño durante la tarde, pues sabía perfectamente que la tranquilidad no dejaba de ser un estado de alerta hasta que ellas llegasen y se fuesen después dejando mis libros y mi dignidad por los suelos. Un domingo, tumbado sin hacer nada, caí en la cuenta de que aquella semana aun no había tenido la mala suerte de disfrutar su visita, así que decidí esperarlas preparado. En realidad nunca supe por donde entraban, con lo que la única opción era recibirlas ya cepillo en alto, y fue entonces, al salir a por él, cuando las descubrí posadas en el cordel del patio. Hubiese jurado que me estaban esperando, inmóviles, con los ojos puestos en mi mientras a su alrededor la ropa hondeaba al viento como banderas. Después de cinco minutos paralizado frente a ellas decidí volver al salón, y fue el tiempo el que me llevó a la conclusión de que aquello fue un acuerdo de paz, un declaración de amistad comprobable en el hecho de que nunca más volvieron a entrar, sino que se convirtieron en las peculiares compañeras que observaban, siempre desde el mismo lugar, mis idas y venidas a la cocina. A veces, mientras escribía, creía escuchar de fondo, bajo el claqueteo de la máquina de escribir, sus voces agudas comentando entre risas lo disparatado de mis palabras. Por mucho que intentase convencerme de lo absurdo de la cuestión, siempre que esto ocurría la papelera acababa rebosando de folios a medias.
Mi vieja máquina de escribir también jugó allí un papel importante. No es por ser yo fetichista que escribía con ella, existía una razón mucho más prosaica y sencilla, y es que mi ordenador decidió un día, sin previo aviso, que ya estaba harto de vivir y se apagó para no volver a encenderse nunca, dejándome a mitad de una historia que ya ni recuerdo, pero que andará seguramente deambulando por aquel disco duro esperando a ser acabada. Como mi situación económica pasaba por apuros en aquellos momentos, opté por prescindir de él y utilizar una vieja máquina que hacía unos años había comprado en un rastro con afán puramente decorativo. Era grande, pesada y verde. Le faltaban dos teclas, la A y la N, y su sonido era el de un enorme bailarín de claque que dejaba caer todo su peso en cada paso sobre el parqué. Conseguí como pude dos pedazos de plástico que sustituyeron a las letras perdidas y comencé a darle trabajo. Recuerdo que en los primeros días acababa con las manos destrozadas, porque para que la varilla metálica tocase el papel había que hundir la tecla, y por lo tanto el dedo, en un profundidad abismal que reducía a la mitad mi velocidad de escritura. Pero poco a poco, y al igual que ocurrió con las golondrinas, nos fuimos acostumbrando el uno al otro. De esta forma fue que los días y las noches, sobre todo las noches, se llenaron en aquel piso de martillazos cada vez más rápidos, cada vez más rítmicos, dando lugar a una canción repetitiva y horrorosa para toda persona que no fuese yo, pero supongo que mucho más para la señora Julia, mi vecina de abajo.
Cada mes aproximadamente echaba Doña Julia sus ochenta años escaleras arriba y tocaba mi puerta para entretenerse y martirizarme con el sermón que comenzaba con una exclamación sobre ese diabólico ruido que no la dejaba dormir y acababa, tras muchas curvas intermedias, en un profundo análisis sobre la juventud de entonces, la cual era mas vaga, irrespetuosa e irresponsable que la suya, llena de un sinfín de virtudes que la ayudaron a superar los complicados tiempos que a ella le tocó vivir. Llegué a pensar que planeaba esos encuentros, que me guardaba un sitio en su agenda, y la imaginaba en la mediodía previa avisando al marido, Don Javier, de que no contase aquella tarde con ella, porque teniendo en cuenta que dedicaba una hora a subir y bajar los veintidós escalones, y otra a repetirme el eterno discurso, no creo que le quedasen fuerza y ganas para hacer algo más en lo que quedaba de día. Además, cuando la veía bajar en cámara lenta y dolorosa, me asaltaba la pequeña duda de si realmente mi máquina le molestaba, porque si alguna vez tenía la osadía de hacer una réplica a sus rotundas afirmaciones, ponía un gesto de extrañamiento y se inclinaba hacia mí acercándome una oreja en la que un pendiente tiraba de toda su piel hacia el suelo, algo que me quedaba mudo de espanto, aunque después ella, para disimular su sordera, asintiese como si hubiese escuchado algo. A pesar de todo, sentía hacia aquella señora cierta simpatía y una curiosidad que se convirtió en incertidumbre la misma noche en que me asaltó, justo en su puerta, y dirigiéndome una mirada amenazadora me dijo que no debería salir sin revisar antes lo que acababa de escribir.
Suena extraño, pero amén de otros muchos detalles menos importantes, así vivía aquellos años en el nº 45, lanzando mi imaginación contra una máquina de escribir que, a pesar de ser corpulenta, la mayoría de las veces no conseguía asimilar mis golpes y los hacia salir despedidos contra todas las paredes, deformándolo todo al antojo de mi mente. Quizás ese paisaje transformado fue el que, en cierto, te llevó hasta mi, porque un viernes noche el viento debió entrar demasiado violento por la ventana y todos mis papeles amanecieron repartidos por el suelo, y dando forma, según pude observar, a una especie de camino que conducía hacia la puerta. Nada más despertar y poner los pies en el suelo, fui recogiendo los folios uno a uno hasta llegar a la puerta, donde, mientras recogía el último, pude escuchar la voz de una mujer joven que hablando por teléfono se alejaba escaleras abajo y me sentí al borde del precipicio. ¿Buscabas algo?- dije después de abrir la puerta movido por un instinto del que me he valido pocas veces en mi vida. No, gracias, es que me habían dado una dirección equivocada,- fue tu respuesta desde abajo. Pero no te vayas, sube, quizás pueda ayudarte…y sí, subiste para entrar, como una tormenta de verano, al lugar donde empezaron a crecer violetas por las sabanas que en breve tu sexo mojaría. Y en cuanto cruzaste la puerta, aparecieron las nuevas banderas de tu ropa en todos los cordeles, sin pretenderlo te autoproclamaste como dueña alabada e indiscutible de mí y todo cuanto me rodeaba.
Nada tardé en acostumbrarme a ti, a comidas y cenas compartidas, al amor improvisado por cada rincón al compás de una música que sonaba escondida desde algún lugar que en un principio no me propuse averiguar. Pero algo o alguien estaba empeñado en desvelarme el secreto, y una noche, estando tú dormida en el sofá, escuché un alboroto en el minúsculo cuarto de dos metros cuadrados que utilizábamos de trastero. Me acerqué sigilosamente y abrí la puerta para descubrir a un cuarteto de jazz, que al parecer y no sé como, hacia vida allí dentro. Ajenos a mi presencia, continuaron con su tarea, el baterista comía apoyando el plato sobre la caja, el trompetista sacaba brillo al dorado de su instrumento, el pianista leía y fumaba a la vez que posaba suavemente los dedos sobre las teclas, y el ruido que me había llevado hasta allí lo hacía el músico restante, quien intentaba, sin mucho éxito, poner el contrabajo de forma que pudiese atrapar su propio cuerpo entre él y la pared para quedar suspendido y dormir, o supuse yo. Finalmente me vio el trompetista, carraspeo haciendo que sus compañeros supiesen que yo estaba allí, y sin dar ningún tipo de explicación, algo que no hubiese venido mal teniendo en cuenta la cara con la debería estar mirándolos, comenzaron a tocar una canción que reconocí al momento, con lo que no quedó otro remedio que dejar la puerta abierta e ir corriendo a despertarte para que I fall in love Too easily marcase el ritmo de nuestra huida a la cama.
Eso trajiste a mi casa, el jazz, la libertad echa música que hacia olvidar la torpeza con la que sonaban mis textos, el tiempo sencillo y perfecto que, en realidad, pasaba dulce y ajeno a ese futuro al que nunca llegaríamos juntos, porque un día, sin previo aviso, todo quedó en silencio. Despareciste y descubrí que no existe la poesía, tan solo los ojos del poeta, pues el invierno llegó de repente e hizo de aquel piso un lugar inundado por excrementos de golondrinas y esa humedad que apareció esta vez aun más negra en las paredes, oxidando mi vieja máquina de escribir. Y el frío, además de congelar todo tu rastro, quitó el pan de mis noches, ya que evidentemente me vi obligado a cerrar las ventanas, lo cual no impidió que pudiese oler el tufo a muerte y soledad que llegaba desde abajo, donde Don Javier pasaba las horas echando de menos a su querida Julia, quien ya no tuvo fuerzas para sobrevivir a un invierno tan duro como ese.
"Apuntes desde el aire".
Diario de Hipólito el Poeta.